Comienza la verdadera aventura saharariana.
Durante horas condujimos en silencio, disfrutando de un paisaje inmenso. Sobrecogedor. En la línea del horizonte, las corrientes térmicas que desdibujan los perfiles del paisaje, dando lugar a caprichosos espejismos. Qué fácil es, en ese instante, comprender a los exploradores occidentales que creían ver, entre las dunas, todo tipo de reinos fantásticos. Si en lugar de en un moderno 4x4, con aire acondicionado y una botella de agua fresca a mis pies, recorriese esas dunas a camello o a caballo, sin aire acondicionado, sin agua, creo que yo también podría ver, en aquellas corrientes térmicas del horizonte, hasta a los Reyes Magos, fuesen dos, tres o doce, camino de Belén...
Esas tierras encierran todavía muchos misterios. Hace unos años, un piloto español, afincado ahora en las islas Canarias, nos facilitó unas sorprendentes fotografías tomadas por él y por otros pilotos militares que luego engrosarían las filas de las más importantes compañías aéreas, cuando patrullaban desde el aire el Sáhara español. En las fotos se ven unas extrañas figuras con formas de gigantescos bumerán o «moscas» que recuerdan a las peruanas líneas de Nazca, que yo mismo sobrevolaría tiempo después, e incluso a unas extrañas formaciones pétreas que quien esto escribe descubriría posteriormente en la frontera de Siberia con Mongolia.
Sin embargo, debido a los conflictos entre marroquíes y saharauis, nadie ha conseguido llegar hasta los bumerán del desierto por tierra y publicarlo. ¿Fueron hechos para ser vistos por los «dioses» del cielo? ¿O es que, como los antiguos incas o los antiguos hindúes, los saharauis del pasado también podían volar...?
Lo cierto es que, más al norte, está la Atlántida sahariana. Allí la situó Pierre Benoit en su célebre novela Atlántida. A pesar de alejarse más que nadie de la versión de Platón, Benoit utilizó la razonable estrategia de llamar atlantes a los primeros habitantes de la cordillera del Atlas, en el sur de Marruecos, una zona, por cierto, plagada de misteriosos petroglifos que todavía no han sido debidamente cartografiados. Y continuamos ganando penosamente cada kilómetro al Sáhara, sin duda lleno de enigmas que engrosaban mi lista de misterios pendientes durante las siguientes horas.
El sol se iba dejando caer sobre el horizonte lentamente, tintando de color azafrán las dunas de arena, que cada vez parecían más un mar embravecido. Al fijarse en la parte superior de las grandes dunas, podíamos ver cómo las partículas de arena eran desplazadas por el viento, dibujando una fina cortina de granos de arena voladores en el aire. Así es como caminan las dunas por el desierto. Grano a grano. Desplazando cada partícula de arena unos metros, suspendidas por el viento, para luego volver a amontonarse en el lugar donde van cayendo. Y así, como las gotas de agua que se desplazan por todo el océano formando olas, las partículas de arena, y las dunas con ellas, viajan por todo el Sáhara azuzadas por los vientos.
Carlos conducía y yo controlaba el GPS situado en el salpicadero del coche. Con una perfección milimétrica el satélite «cantaba» cuando nos acercábamos a las coordenadas previamente fijadas por viajeros que recorrieron esas dunas antes que nosotros. Bip, bip, y aparecía el punto de referencia. De esta forma es posible cruzar el Sáhara con un mínimo de seguridad.
Para «animarme», Carlos me contaba historias conocidas por los viajeros que, como él, han surcado el Sáhara en mil ocasiones, y que alertan de los peligros de las dunas.
—Mira, Manuel, no muy lejos de aquí se encontró el cadáver de un funcionario del censo, que viajaba por los pequeños poblados perdidos en el desierto para contar a la población. Viajaba con dos escoltas, que pertenecían a la Guardia Nómada, y un secretario. Por lo visto, mientras recorrían esta zona se les calentó el motor, e hicieron lo que jamás se debe hacer: echaron el agua de sus cantimploras en el radiador, pensando que así aguantaría hasta el pueblo más cercano. Y se equivocaron. A los pocos metros volvieron a quedarse sin agua y el coche les dejó tirados en medio del desierto. Después del primer día sin recibir ayuda, el funcionario mandó a los dos nómadas a buscar auxilio. Uno salió hacia el norte y otro hacia el sur. A pesar de que son gente muy dura, hijos del desierto, y que caminaban de noche y de día se enterraban en la arena para descansar y protegerse del sol, sólo uno sobrevivió, y lo encontraron medio muerto al cabo de varios días. Cuando la ayuda llegó al lugar donde estaba el coche del funcionario y su secretario los encontraron muertos. Desesperados por la sed se habían bebido hasta el aceite del motor...
Pensé en los antiguos exploradores. Aquellos verdaderos viajeros de antaño, como Lawrence de Arabia, Ibn Battuta o Ali Bey, que se adentraron en las arenas del Sáhara sin satélites, sin teléfonos móviles, sin GPS... Aquéllos sí eran auténticos aventureros. Nosotros, con la ayuda de la más moderna tecnología, nada teníamos que temer del desierto... ¿O sí? Cada poco tiempo debíamos detenernos para socorrer a alguno de los coches o camiones que se quedaban hundidos en los traicioneros bancos de arena fina. Entonces todos nos bajábamos a empujar, o a desenterrar, hasta con las manos, las ruedas que se habían quedado hundidas en las dunas. Y cuando menos nos lo esperábamos, sin previo aviso, surgió la tormenta de arena.
No recuerdo quién fue el primero en advertirnos. Sin duda uno de los pilotos más veteranos. Supongo que fue su instinto de viajero, o quizá algún síntoma invisible a los ojos del profano, pero su voz se escuchó fuerte y clara:
«¡Rápido, poneos a cubierto, viene una tormenta de arena!».
Me temo que sólo quien ha vivido ese fenómeno en carne propia puede comprenderme. En apenas unos segundos todo a nuestro alrededor se llenó de furia y caos. Un viento huracanado nos envolvió sin darnos tiempo a reaccionar. La arena se había revuelto, disparada por el viento contra nuestros cuerpos como millones de pequeños perdigones. Se nos metía por las orejas, por los ojos, por la nariz. Tropecé y caí al suelo, acurrucándome e intentando proteger la cara con las manos, mientras escuchaba las voces de mis compañeros, gritando que nos metiésemos rápidamente en los coches. ¿Pero dónde estaban los coches? En unos breves segundos había desaparecido todo rastro de la expedición a mi alrededor.
Me sentí el aventurero más torpe, novato y «pringado» que había pisado el Sáhara. Entreabrí unos milímetros los ojos intentando encontrar el camión de Carlos de la Bella, pero no podía ver nada, la arena me golpeaba con demasiada fuerza los ojos. Pensé en arrastrarme hacia mi derecha. Según mis cálculos, los coches debían de estar en esa dirección, pero ¿y si no era así? ¿Y si en lugar de acercarme me alejaba de los vehículos y me perdía desierto adentro? Fueron unos minutos horriblemente angustiosos. Supongo que Carlos de la Bella, mucho más curtido que yo en todos los desiertos del mundo., intuyó que el novato podía encontrarse en un aprieto porque empezó a tocar el claxon. Bendito sonido. Y seguí aquellos bocinazos hasta encontrar, casi a tientas, el camión. Cuando entré de nuevo en la cabina estaba cubierto de arena.
Ahora, y no antes, podía comprender las crónicas de Ibn Battuta o de Lawrence de Arabia al describir las peligrosas tormentas de arena del desierto, que podían sepultar, o hacer desaparecer una caravana de camelleros en pocos segundos. Al desierto, como a todas las fuerzas de la naturaleza, hay que respetarlo. Y los humanos, en nuestra colosal soberbia, con frecuencia olvidamos que vivimos en un planeta prestado, en el que el agua, el fuego, el viento o hasta la arena pueden fulminamos en un segundo. Fue la lección de humildad del día. Ahora entiendo por qué la capital del país se llama Nouakchott, que significa «lugar del viento». Y, sobre todo, puedo comprender por qué los humanos, a lo largo de toda la historia, han buscado formas de apaciguar su sentimiento de impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. La oración, los sacrificios, la penitencia...
Ante la incapacidad absoluta del ser humano para enfrentarse a los terremotos, los huracanes, los maremotos, las sequías, las inundaciones, las heladas, los eclipses y cualquier otro fenómeno incontrolable de la naturaleza, nuestros antiguos sólo podían postrarse de rodillas y alzar la vista al cielo suplicando clemencia a los dioses. Y si no hubiese dioses que escuchasen esas súplicas, deberíamos inventarlos. El griego Epicuro escribió:
«¿Dioses? Tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen ni se ocupan ni se preocupan de nosotros».
Pero no todos los humanos son tan autosuficientes como él. Según las notas de mi cuaderno de viaje, aproximadamente a las 18.35 comenzó a oscurecer, así que buscamos algún lugar, lo más guarecido posible, entre dunas, para levantar el campamento y pasar la noche. Localicé un buen sitio para montar mi tienda de campaña, limpié el saco de dormir de arena y aproveché el momento de descanso, previo a la cena, para registrar hasta el último dato del viaje en mi diario. Hacia las 20.00 alguien me ofreció una de las raciones de comida militares que el Ejército de Tierra español había donado a la expedición. Cené con los demás «ruteros» y después, por fin, tuve un poco de tiempo para charlar con Ahmed. A través del joven mauritano tuve mi primer contacto con el complejo cuerpo teológico y doctrinal del islam del desierto.
En Occidente sabemos que la cristiana que nos ha tocado vivir es una religión rica y llena de matices, en la que existen diferentes iglesias, credos y sectas, que sólo tienen como común denominador la figura de Jesús de Nazaret. Todos sabemos que, además de la tradición católica, existen otras ramas en las que evolucionó el cristianismo original, como las iglesias ortodoxas, el protestantismo, el anglicanismo, los coptos, etc. Pero es que además, dentro de cada una de esas ramas, existen infinidad de sectores totalmente diferentes: bautistas, calvinistas, luteranos, evangélicos, etc., en el contexto protestante; neocatecumenales, Opus Dei, Lumen Dei, Renovación Carismática, círculos marianistas, etc., en el catolicismo; por no hablar de mormones, testigos de Jehová, cuáqueros, etc., o todas las ramificaciones de la iglesia ortodoxa.
Sin embargo, haciendo gala de una profunda ignorancia, hablamos de las demás religiones como si fuesen homogéneas y compactas, por ser diferentes a la nuestra, ignorando que en el judaísmo, el budismo, el hinduismo o el islam existen tantas sectas, iglesias, herejías, cismas y variantes como en el cristianismo. Aunque, llegados a este punto, quizá sería más correcto hablar de los cristianismos, los judaísmos, los hinduismos, los budismos, los animismos, etc.
En todas las antiguas religiones, a lo largo de su evolución a través de la historia, han existido luchas internas, revoluciones teológicas, alternativas filosóficas, cismas, etc. Aunque en la mayoría existen patrones comunes. El islam, como el catolicismo, por ejemplo, abomina en su teología fundamental de adivinos, videntes, astrólogos y médiums. Sin embargo, de la misma forma que las consultas esotéricas prosperan en cualquier país cristiano, en el mundo musulmán también abundan los magos (káhin), adivinos (arráf) y todo tipo de personajes supuestamente dotados de poderes sobre-naturales. A pesar de que el profeta Mahoma (salalahu alayhe wa salam) dijo: «El que usa la magia, venga de donde venga, no tendrá éxito» (Corán 20:69), es sorprendente lo extendida que está entre los musulmanes la creencia en amuletos, sortilegios, mal de ojo, etc.
Ahmed proviene de una familia de gran ascendencia islámica. Su abuelo, Ken Kou, fue un conocido guerrero, que patrullaba el desierto a camello, sólo acompañado por su fusil y su esclavo; un esclavo que, por otra parte, se sentía agradecido de que su amo le facilitase comida y cobijo cada día a cambio de su trabajo, una práctica que, para vergüenza del Gobierno, persiste todavía, en pleno siglo XXI, en algunos rincones del Sáhara.
—Su vida estaba regida por el Sagrado Corán —me explica Ahmed mientras compartimos un té en el desierto—, y nunca se apartó de sus dogmas fundamentales. Como todos los nómadas del desierto, era un hombre respetuoso de Alá y de los genios del desierto.
—¿Genios? —¡Claro! Los yinnas...
—mientras decía esto, mi amigo hacía el jamsa, que es un gesto mágico, tan popular en el mundo islámico como nuestra «figa». Y como ella, tiene la función, según la creencia popular, de protegernos del «mal de ojo». Consiste en extender la mano, con los dedos totalmente separados, y con la palma mirando a nuestro interlocutor. No hace falta ser un experto arabista para percatarse de que la jamsa rememora la mano de Fátima, el símbolo protector contra la brujería, más emblemático y conocido en la cultura coránica.
En la Biblia, como en todos los libros sagrados de la historia, se mencionan diferentes tipos de seres sobrenaturales que se encontrarían entre Dios y los humanos: demonios, ángeles, arcángeles, dominaciones, querubines, serafines, etc., cuya existencia es dogma de fe para los cristianos. En el Corán también se describen diferentes criaturas que se encontrarían entre Alá y los hombres. Y probablemente los yinnas o genios son la creencia más influyente en la vida de los musulmanes. Sin embargo, mientras los ángeles y la angelología se han convertido en una lucrativa moda entre los occidentales de la new age, los musulmanes llevan con mucho más pudor y discreción su creencia en los yinnas. Una creencia especialmente arraigada en los contextos rurales del mundo árabe.
Y de la misma forma en que los imaghens sólo pueden explicar la colaboración de sus hermanos los delfines en su particular sistema de pesca por un vínculo místico entre humanos y animales, muchos musulmanes sólo pueden atribuir a los yinnas ciertos fenómenos que son incapaces de explicar. Así, cuando sucede algo insólito, inexplicado, los yinnas suelen ser los primeros candidatos para la explicación más sencilla. Ésa es la navaja de Occam para ellos. Como lo han sido los ángeles y los demonios para los cristianos durante siglos. Y como continúan siéndolo, sobre todo en el contexto de las misiones. Cualquier misionero cristiano en África, América o Asia sabe lo populares que son los ángeles y los demonios entre sus feligreses nativos.
Ahmed me explicó cómo los nómadas del desierto, como su abuelo, en infinidad de ocasiones, habían visto el rastro de los yinnas en camellos o caballos que morían misteriosamente, en rachas de suerte o infortunio inesperadas y persistentes, en enfermedades fulminantes o en sanaciones prodigiosas, o en extrañas luces misteriosas que cruzaban los silenciosos cielos del desierto, con un sonido nunca antes escuchado por los habitantes de las dunas... ¿Qué otra cosa podía ser eso que una obra de los genios?
Hablamos durante mucho tiempo, hasta que sentí la necesidad de alejarme del campamento, solo, para meditar sobre aquellas creencias, tan aparentemente distintas de las que profesamos los occidentales, y en el fondo tan similares. Cogí una brújula y una linterna de mi tienda y caminé en línea recta, hacia donde la oscuridad era más negra y el silencio más pesado. Caminé hasta perder de vista las luces y los sonidos del campamento; eso sí, teniendo mucho cuidado en no desorientarme. Y por fin llegué a un punto en el que, al apagar la linterna, no se apreciaba ninguna luz artificial a mi alrededor. Ningún sonido. La noche en el desierto es la mejor definición de la palabra soledad. Allí, en el fondo de lo más oscuro, sólo estás tú y por encima las estrellas. Nada más.
Jamás, en ninguna parte del planeta, había visto tal cantidad de estrellas. Formaban una especie de esfera, literalmente una cúpula estelar que me rodeaba. Podía girar ciento ochenta grados y lo único que se veía a mi alrededor, en esa explanada del desierto del Sáhara, eran cientos de miles de millones de estrellas. Busqué el este en la brújula y me postré de rodillas en dirección a La Meca como hacen cinco veces cada día cientos de millones de musulmanes, e intenté imaginar cuáles serían sus plegarias. Probablemente las mismas que cualquier cristiano, budista, judío o hinduista podría expresar bajo aquel cielo increíble, sólo que dirigidas a otro lado: al este.
Con razón Saint-Exupéry, que estuvo destinado como piloto y correo en estas mismas tierras cuando escribió su famosa obra El Principito, describió este país como el del viento y las estrellas. La tierra de hombres. Mi memoria se retrotrajo en el tiempo a otras noches, no tan estrelladas, en las que un joven estudiante de teología se postraba ante aquel mismo firmamento, aunque no tan avistable como en el Sáhara, debatiéndose en dudas que sólo pueden ser comprendidas por los creyentes. Hoy me parecen absurdas, pero en aquel tiempo me preguntaba si los seres humanos éramos las únicas criaturas inteligentes en aquel universo, si nuestro planeta era solamente uno de los nueve que orbitan en torno a una estrella mediocre, como es nuestro sol, en la esquina más remota de una galaxia formada por millones de estrellas similares, y si esa galaxia era sólo una de las miles de millones de galaxias existentes en ese universo creado por Dios...
Cuánto espacio desperdiciado si sólo existimos nosotros, ¿no? Y si no es así, y existieran otros mundos habitados por seres inteligentes, ¿habría llegado a ellos la redención de Jesucristo? Porque si Jesucristo era la encarnación de Dios, y traía la salvación para todos los hombres, ¿alcanzaría esa redención a los habitantes de otros mundos? ¿Se habría encarnado Dios en otros planetas, a través de otros cristos, para llevar la redención a esos otros mundos? Lo sé: estas preguntas sonarán absurdas y ridículas a ojos del agnóstico. Sin embargo, han sido muchos los teólogos contemporáneos que se las han planteado, sobre todo a partir de los años 50 y del inicio de la carrera espacial.
Me tumbé sobre la arena contemplando el cielo más estrellado del planeta cuando escuché el característico zumbido del motor de un avión. No tardé mucho en localizar, entre las estrellas, las luces de posición típicas de un avión. Aquel puntito de luz parpadeante se desplazaba entre las estrellas, en realidad a millones de kilómetros de las mismas y a sólo unos miles de metros del suelo, siguiendo una trayectoria regular. Probablemente era uno de los destartalados aviones de Air Mauritanie que cubren la línea Las Palmas-Nouakchott. Y en ese instante apostaría la vida a que cuando los nómadas del desierto, como algunas familias tuaregs que jamás han tenido contacto con los occidentales, ni han visto nunca un aeropuerto, vieran aquellos focos parpadeantes afirmarían, sin dudarlo, que aquellas luces misteriosas, y aquel zumbido lejano, eran producto de los yinnas. No puede ser de otra manera.
Lógicamente nadie que haya nacido, crecido y vivido en medio del desierto del Sáhara, educado en el islam y en unas creencias y supersticiones mágicas que se pierden en la noche de los tiempos, podría atribuir a otra causa que los genios aquellas enigmáticas luces en el cielo. Es una forma de «culto del carguero» melanesio trasladado al desierto. Hoy sé que al resto de los mortales nos ocurre algo parecido con otros fenómenos y otras creencias, que para nada desmerecen nuestra calidad humana. Al contrario. Pero con demasiada frecuencia llamamos dioses a nuestra propia ignorancia.
Fue mi primera noche en el desierto. Después vendrían muchas más, y en muchos otros desiertos. Pero cada vez que contemplo el cielo en uno de ellos, siento el mismo vértigo de la insignificancia suprema del ser humano comparado con la inmensidad del universo. Una insignificancia sólo superada por nuestra vanidad.
© Carballal, 2005




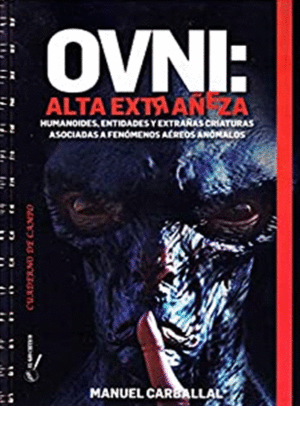






















Comentarios
Publicar un comentario