A pesar de que los consejos del sabio eran filosóficamente razonables, no suponían ni una prueba objetiva, ni una evidencia científica de la existencia de ningún Dios, ni de las supuestas capacidades sobrenaturales que los creyentes atribuyen a los chej y marabúes. Cualquier hombre lúcido podría llegar a esas conclusiones por sí mismo. Sin embargo, después de visitar al Chej de Atar sentía la necesidad de saber mis sobre el origen de la religión que impartía aquel sabio, y uno de los mejores lugares del mundo para conocer la historia del Libro Sagrado, el Corán, es Chinguetti, una de las ciudades perdidas del desierto.
Según dicen los mauritanos, Chinguetti fue fundada en el siglo VII d.C. Es la séptima ciudad santa del islam, lugar de encuentro de los peregrinos en su viaje hacia La Meca. Sin embargo según he podido contrastar en mis viajes, otras ciudades del mundo árabe se disputan tal honor.
Según dicen los mauritanos, Chinguetti fue fundada en el siglo VII d.C. Es la séptima ciudad santa del islam, lugar de encuentro de los peregrinos en su viaje hacia La Meca. Sin embargo según he podido contrastar en mis viajes, otras ciudades del mundo árabe se disputan tal honor.
Lo que sí es cierto es que fue fundada en el siglo XIII y era la capital mora. El término moro proviene precisamente de Mauritania. Y aún hoy tribus nómadas plantan sus tiendas alrededor del oasis y dejan a sus camellos alimentarse y saciar la sed del desierto. Yo pensaba unirme a ellos.
Tomé mi mochila, mi tienda de campaña y mi saco de dormir y dejé Atar, en un 4x4, exactamente a las 10.00 de la mañana. Pero no habían pasado ni cinco minutos, ni cinco kilómetros, cuando el asfalto concluyó de pronto, en medio de la carretera. A partir de ahí sólo hubo pistas de tierra batida, lo que es un lujo comparado con las dunas y la arena fina de la «autopista del Atlántico», y un control de policía donde el viajero debe identificarse con su nombre, nacionalidad, profesión, etc., datos que serán debidamente registrados en una lista. Como en la mayoría de países árabes, la seguridad es una preocupación prioritaria del gobierno... y una fuente de ingresos extra para los corruptos funcionarios.
En menos de media hora llegamos al valle de Seguell, una zona inhóspita rodeada de escarpados acantilados donde podíamos ver las casas que los recolectores de dátiles ocupan en las épocas de cosecha. Y pronto un nuevo control de policía, justo en el desvío que parte hacia la derecha, en dirección al oasis de Tarjit.
Allí había un anciano cabizbajo, que soportaba el implacable sol del desierto mientras cargaba con dos enormes sacos, creo que de harina, y una pesada bolsa de carne. Muhammad, el chófer del 4x4, me explicó que aquel hombre tendría que esperar a algún transporte que hiciese la ruta del oasis, o que alguien viniese a recogerlo expresamente. Pero dadas las frecuentes averías en el desierto, era imposible predecir cuánto tiempo tendría que pasar el anciano bajo los rayos del sol.
Está claro que no nos costó ningún esfuerzo alterar la ruta de viaje para visitar el espectacular oasis de Tazjit, y las mil maravillas que puede ofrecer al viajero. Si los coranes de C'hinguetti habían soportado más de mil años en sus bibliotecas, aguantarían un día más.
Cargamos los sacos y la bolsa de carne del anciano en el maletero y le invitamos a subir al coche. Pude observar que mientras en su muñeca llevaba enrollado el característico rosario árabe, señal inequívoca de su fe islámica, al cuello portaba uno de los amuletos mágicos que los hechiceros senegaleses, tan habituales en Mauritania, fabrican como protección contra el mal de ojo. Era la primera vez que me encontraba con el fenómeno del sincretismo islámico. Muy similar al que evolucionó en Sudamérica debido a los esclavos africanos que llegaron a las plantaciones del Nuevo Mundo, y que mezclaron sus creencias animistas con el santoral cristiano impuesto por los misioneros. El vudú, la santería, el candomblé, etc., son fruto de esa mezcla religiosa. Pues bien, en el África islámica ocurrió algo similar. Podría constatarlo por mí mismo, tiempo después, al llegar al África negra. Pero no quiero adelantar acontecimientos.
Dejamos al anciano en su casa, que resultó ser una humilde tienda en medio de la ruta de Atar a Tarja, a unos siete kilómetros del oasis. A tan poca distancia de las refrescantes pozas con las acogedoras jaimas y la posibilidad de un té y unos sabrosos dátiles, no era cosa de volver a meterse en el desierto. Nunca fue tan acertada la expresión «baño reparador»... pese a los renacuajos que abundan en las pozas.
En medio de aquellos paisajes áridos, Tarja es un verdadero vergel. No cuesta mucho imaginar lo que suponía para los antiguos peregrinos a La Meca, y antes aun para las tribus nómadas del desierto, encontrarse estos oasis, sin duda un regalo de Alá.
Es posible alquilar una jaima para pasar la noche en Tarjit y disfrutar sin prisas de unos lujos que tardaríamos en volver a encontrar en nuestro viaje por el Sáhara. Incluso puedes jugar una partida a las «damas del Sáhara», un juego de mesa pero que se juega en las dunas, dibujando el tablero en la arena y moviendo las fichas (piedras o conchas) como en un tablero de damas.
Disfruté bordeando los límites del oasis, marcados, como en todos los oasis, por fibras de palma semienterradas en las dunas, que tienen como objeto frenar el avance de la arena y la consiguiente sepultura del preciado tesoro líquido. Cuando esa primera línea defensiva es superada sólo queda una opción: que los hombres transporten la arena al otro lado del oasis, siguiendo la dirección del viento, para que las dunas puedan seguir su camino por el océano de arena.
Saliendo de Tarjit, hacia el norte y a muy pocos kilómetros, una señal azul, en francés, nos advertirá de la existencia de «Grabados y pinturas rupestres» en las cercanías. En ese punto abandonamos la pista de tierra, hacia la izquierda, y conduciendo con prudencia nos adentramos en el valle de Segueli.
Allí, a medio camino de ninguna parte, en un mirador natural que ofrece unas espectaculares vistas de lo que fue el cauce de un río, ahora seco, se encuentra una interesante formación rocosa cubierta de arte rupestre.
Es necesario dejar los coches en lo alto del mirador y armarse de paciencia para caminar un par de kilómetros, cruzando el cauce seco del río, y trepar después hasta la formación rocosa donde se encuentran las pinturas y petroglifos. Si no has avisado de tu visita, evidentemente no encontrarás a nadie. Pero aunque el viajero no acostumbrado a moverse por el desierto no los detecte, en todo momento los ojos de los habitantes del valle te estarán vigilando, y no pasaran ni diez minutos antes de que alguien, que se presentará como el conservador de las pinturas, aparezca ante ti para «cobrar la entrada». No vale la pena discutir por un puñado de ouiyas. Por el contrario, merece la pena admirar el legado «espiritual» de unos hombres y mujeres que caminaron por aquellas tierras mucho tiempo antes de que el nombre de Mahoma, Jesús, Krisna, Buda o Moisés hubiese sido pronunciado en la faz de la tierra. Aunque su mensaje, escrito en la piedra, es tan fascinante como indescifrable.
Sugiero ser prudente al ascender hacia las pinturas y grabados rupestres, ya que pude ver abundantes nidos de avispas y alguna serpiente. Además de los enormes lagartos que dormitaban plácidamente sobre las rocas grabadas. Una vez allí por fin pude copiar, medir y fotografiar a mis anchas las escenas de caza y danza, los antropomorfos y el resto de figuras que componen el sitio arqueológico. Figuras, grabados y dibujos que aún no me eran familiares, pero que terminarían siéndolo a fuerza de encontrármelos una y otra vez a lo largo de mis viajes por todo el mundo. Y es que uno de los mayores enigmas de la arqueología lo suponen esos grabados, en los que observamos formas geométricas, cérvidos, espirales, ajedrezados, antropomorfos, etc., sospechosamente similares, en África, América, Europa, Asia y Oceanía. Doy fe. Como si una misma mano hubiese dibujado los mismos símbolos y escenas, a lo largo de todo el planeta. O como si los artistas hubiesen tenido un mismo modelo para plasmar en sus obras. O como si, en el fondo, todos los seres humanos del planeta fuésemos básicamente iguales, con los mismos sueños, las mismas inquietudes y las mismas esperanzas.
Las pinturas rupestres de Segueli no son, ni de lejos, las más interesantes que pude fotografiar en el país, pero sí me abstrajeron lo suficiente durante el resto del viaje hasta Chinguetti, esforzándome por imaginar cómo y quiénes las realizaron. ¿Cuáles serían sus intenciones al pintar la piedra con aquellas escenas? ¿Qué significan los símbolos geométricos, las espirales, etc., que aparecen en las pinturas rupestres y petroglifos de todo el planeta? Hoy creo saberlo...
No cabe duda de que los petroglifos y las pinturas rupestres son las fotografías de nuestro pasado remoto. En los dibujos de aquel valle se aprecian sin dificultad escenas concretas de caza, en las que el humano se dispone a dar muerte a su presa empuñando algún tipo de arma temible. Pero como si la película hubiese sido manipulada, o el fotógrafo prehistórico hubiese utilizado algún filtro distorsionador, ni siquiera los expertos más eruditos pueden precisar qué significan algunas secuencias y elementos recogidos en esas «fotos rupestres» del pasado.
La mayoría, y yo comparto su opinión, concluyen que nuestros ancestros no por primitivos eran imbéciles. E inequívocamente la inteligencia va acompañada de la curiosidad. Como decía Pascal, «la mayor dolencia del hombre es la curiosidad inquieta de las cosas que no puede saben».
Y el misterio de la muerte, sin duda, fue una de esas primeras angustias del homínido que, precisamente en África, dejó de ser primate para convenirse en sapiens. Probablemente por eso la figura del chamán, del brujo, del hechicero, en definitiva del intermediario entre el hombre y lo divino, aparece reflejada en todos los petroglifos y pinturas rupestres del mundo.




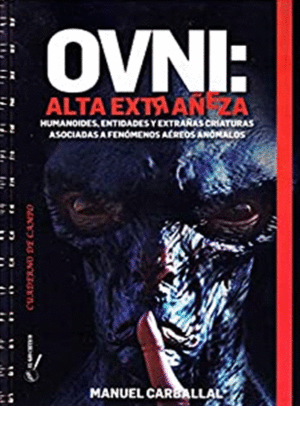






















Comentarios
Publicar un comentario