Dicen los nativos que cuando la luna se separó de la tierra se dejó atrás Arequipa. Sus famosos cañones, de roca volcánica, nos recordaron vagamente el desierto blanco de Egipto. Ahora bien, entre este punto y el lago Titicaca, nuestro siguiente objetivo, se extiende la reserva natural de Salinas-Aguada-blanca, mucho más agradecida de ver que el árido Sáhara. No sería justo dejar atrás esta región sin mencionar los excepcionales petroglifos de Toro Muerto.
Como en las piedras de Ica, aquí también hay cientos de rocas decoradas con figuras de animales y pájaros antropomorfos, figuras geométricas, etc. pero mucho menos sospechosas que las imitaciones de Basilio Uchuva. Es tal vez la zona más rica en arte rupestre en el mundo, con más de seis mil bloques grabados en bajo relieve de unos mil doscientos años de antigüedad, que dejan en evidencia hasta los abundantes jeroglifos de la isla de Sehel, en el Nilo. Doy fe de que su interés no desmerece en absoluto a los gliptolitos de Cabrera, sobre todo porque, incomprensiblemente, volvimos a ver imágenes que parecen hechas por la misma mano que realizó los petroglifos que habíamos visto en Europa, Asia y África. ¿Cómo es posible?
A medida que hacíamos kilómetros también ascendíamos más y más sobre el nivel del mar. Y pronto empezamos a notar el soroche o «mal de altura». El aire era cada vez más ligero, y pronto costó respirar. Cualquier trabajo físico requería mucho más esfuerzo, y esa sensación era peor a medida que continuamos subiendo al altiplano.
Poco antes de llegar a nuestro destino, un cartel en el lado derecho de la carretera nos advertía: «La región de Puno les desea feliz viaje. 4.335 m. sobre el nivel del mar».
Por fin llegamos a Puno, una antigua ciudad minera fundada en 1668. en la que, según nuestro guía, hay casi tantos tricitaxis como habitantes. Este curioso servicio de transporte en triciclo me hace recordar por un momento las calles de Benarés. Pero sólo hasta que empieza a retirarse el sol. En ese momento las temperaturas bajan rápidamente, y lo más inteligente que se puede hacer es acudir al mercado local y comprarse un buen jersey de alpaca o, como en mi caso, un abrigado poncho peruano. Ese poncho se convertiría en mi mejor amigo a partir de este momento en las gélidas noches del Titicaca.
Nos encontrábamos a tres mil ochocientos veinte metros sobre el nivel del mar y costaba un poco respirar. Cualquier esfuerzo, en aquellas altitudes, se multiplica por diez. Por eso los nativos nunca olvidan la bolsita con las hojas de coca que, además de dar una energía impagable en estas circunstancias, están rodeadas de toda una mitología propia.
Por supuesto, antes de embarcarnos en el lago más alto del mundo, recorrimos los alrededores de Juliaca, con sus avispados contrabandistas enriquecidos gracias a la frontera boliviana; de Puno, que conserva hasta trescientos bailes tradicionales; y por supuesto Sillustani, una delicia para los amantes de la arqueología.
Las grandes torres cilíndricas de uso funerario, llamadas chullpas, son impresionantes. Algunas llegan a alcanzar los doce metros de altura y demuestran una vez más cómo nuestros antiguos veneraban tanto a sus muertos que podían pasarse media vida construyendo sus moradas en el más allá. En Sillustani, por cierto, nos encontramos un interesante fenómeno social: un conflicto de intereses entre la tradición milenaria y la protección del patrimonio nacional.
Muchos chamanes peruanos consideran este lugar como tierra sagrada, y llevan años intentando realizar aquí sus antiguos rituales, pero el gobierno peruano siempre ha negado los permisos por considerar que el legado arqueológico debe anteponerse a las tradiciones religiosas. Interesante elección.
Aun con todo, en los pequeños pueblos de los alrededores del Titicaca persisten todavía creencias y supersticiones que ya eran historia antes de la llegada de Pizarro. Y si el viajero se anima a entablar contacto con los campesinos más humildes, como mi paisano Manuel, encontrará cosas asombrosas, como una expresión del culto a los antepasados que ha pervivido durante milenios en la familia de este humilde agricultor. En esa región conviven descendientes de los quechuas y de los aymaras, dos tradiciones con lenguas, religiones y culturas distintas. Manuel era aymara. Y nos recibió en su más que humilde vivienda, presidida, como es lógico, por el tradicional «toro de la suerte».
Manuel todavía utilizaba herramientas de madera y cobre, de las que utilizaban los indios que vieron llegar las tropas de Pizarro, y que quizá fueron las mismas que se usaron para dibujar las líneas de Nazca y el candelabro de Paracas. Amablemente realizó una demostración de su pericia con el «arado» inca ante mi cámara. Pero lo que más me llamó la atención fue que dentro de su propia vivienda Manuel conservaba el cráneo de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. A ellos pedía consejo y ayuda cuando la cosecha no era buena, o los animales se morían sin causa aparente.
Durante esos días tuvimos la oportunidad de degustar el sabroso anticucho, el jugo de toronja y la sopa criolla; pudimos compartir artes con los pescadores del lago e incluso llegué a acompañar, a los timbales, a un grupo tradicional quechua. Esa es la mejor forma de intentar comprender una mentalidad y una forma de vida tan distinta de la europea. Y por fin llegó el día.
Dicen los amantes del misterio que, visto desde el espacio, el lago Titicaca tiene forma de felino, y lo curioso es que este nombre significa algo así como «piedra del puma o del gato» en la lengua aymara. No sé si esa circunstancia se debe también a los vimanas de Nazca o es una mera coincidencia, pero lo que sí sé es que el Titicaca no es sólo una concentración de agua a gran altitud. Es también el sueño dorado para cualquier antropólogo, etnólogo o simple estudioso de las religiones: una concentración de tradiciones, creencias y cultos que han permanecido inmutables durante siglos. Más que nada en las islas que se pierden en sus ciento noventa y cuatro kilómetros de largo por sesenta y cinco de ancho, aglutinando una superficie de nueve mil kilómetros cuadrados y trescientos metros de profundidad. Eso es mucha agua. Tanto en el margen de Perú como en el de Bolivia —que se reparten dicha agua—, hay infinidad de pueblos desde los que es posible alquilar una lancha para adentrarse en el Titicaca. Pero zarpe desde donde zarpe el viajero, no puede dejar pasar la oportunidad de conocer una de las etnias más sorprendentes del mundo, una cultura que desarrolló una estrategia brillante para evitar los conflictos que asolaban a las distintas tribus, etnias y culturas del continente.
Cuando los aymaras, incas, collas y otros se mataban entre ellos por un pedazo de tierra, los uros decidieron que la vida humana era mucho más importante y se internaron lago adentro construyendo sus propias islas artificiales de totora. Sencillamente genial. ¿Por qué matar o morir por un pedazo de suelo cuando puedes fabricar tu propio suelo, que además puedes desplazar de un lugar a otro del lago? Esto hicieron los uros. Igual que los imaghen pactaron con los delfines, los tsatan con los renos y los kazakos con las águilas, los uros hicieron un trato con la totora del Titicaca.
Los uros pueden utilizar este junco impermeable, que alcanza hasta los tres metros de altura, y modelarlo para convertirlo en artesanía pero también para comérselo. Doy fe de su sabor dulce. Recogido en grandes cantidades es trenzado para confeccionar el suelo de sus islas artificiales, y también para construir las casas, puertos y hasta las lanchas con las que los uros se desplazan por el lago.
Naturalmente visitamos a los uros, y no sólo eso, sino que en una de estas islas vivimos uno de los momentos más entrañables del viaje al testificar el apadrinamiento de Armandito, el hijo menor de una familia uro. Por una serie de circunstancias, terminamos asistiendo a la costumbre consistente en que, cuando el niño es apadrinado, se le corta un mechón de pelo que ha crecido desde el nacimiento del pequeño y que nunca se corta como el resto del cabello. Ese mechón se reserva para el rito del apadrinamiento. Con ellos lo festejamos. Con la familia de Armandito descubrimos las insólitas prestaciones de las islas uros.
Las islas, en sí mismas, son como enormes balsas. Están ancladas en el lago, pero si por alguna razón la ubicación no les convence sueltan amarras y se van con sus islas a otra parte. Las casas, las escuelas y las torres, hechas con totora, también son móviles. Y si hay que celebrar alguna fiesta, o simplemente un partido de fútbol, pueden desplazarlas de un lado a otro de la isla para que no estorben. El único mantenimiento imprescindible es renovar la totora, que se va pudriendo, simplemente echando nuevas capas encima, cada pocos meses.
La familia de Armandito nos explicó además que ellos eran una de las trescientas familias uras que quedan en el Titicaca, repartidas en unas cuarenta islas artificiales. Y que su cultura, que dicen se remonta a varios milenios, está desapareciendo, como su idioma original, el pukima. Ahora hablan aymara y su fe es una mezcla sincrética de catolicismo con las religiones andinas.
Los uros pescan de noche, arropados por la luna, y llevan en la proa de sus barcas de totora una cabeza de puma como protección contra los malos espíritus. Los botes son confeccionados por los varones, mientras las mujeres tejen. Y así ha sido durante generaciones.
Nos despedimos de Armandito y su familia llevándonos su mechón de cabello, y continuamos la travesía algunas horas más hasta nuestro siguiente destino: la isla de Amantaní. Y mientras surcamos el Titicaca desfilaron ante mi cámara paisajes extraordinarios. A esta altitud el aire es extremadamente limpio y el agua transparente. En nuestra proa destacaba el Iyampu, el tercer pico más alto de América, al otro lado de la frontera boliviana. Era una lástima utilizar una lancha a motor, porque sin ese incordiante sonido seguro que la paz sería infinita.
No me extrañaba, al estar allí arriba, que los antiguos incas afirmasen que Viracocha, el dios creador, salió de las aguas del Titicaca.
© Carballal, 2005
Manuel todavía utilizaba herramientas de madera y cobre, de las que utilizaban los indios que vieron llegar las tropas de Pizarro, y que quizá fueron las mismas que se usaron para dibujar las líneas de Nazca y el candelabro de Paracas. Amablemente realizó una demostración de su pericia con el «arado» inca ante mi cámara. Pero lo que más me llamó la atención fue que dentro de su propia vivienda Manuel conservaba el cráneo de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. A ellos pedía consejo y ayuda cuando la cosecha no era buena, o los animales se morían sin causa aparente.
Durante esos días tuvimos la oportunidad de degustar el sabroso anticucho, el jugo de toronja y la sopa criolla; pudimos compartir artes con los pescadores del lago e incluso llegué a acompañar, a los timbales, a un grupo tradicional quechua. Esa es la mejor forma de intentar comprender una mentalidad y una forma de vida tan distinta de la europea. Y por fin llegó el día.
Dicen los amantes del misterio que, visto desde el espacio, el lago Titicaca tiene forma de felino, y lo curioso es que este nombre significa algo así como «piedra del puma o del gato» en la lengua aymara. No sé si esa circunstancia se debe también a los vimanas de Nazca o es una mera coincidencia, pero lo que sí sé es que el Titicaca no es sólo una concentración de agua a gran altitud. Es también el sueño dorado para cualquier antropólogo, etnólogo o simple estudioso de las religiones: una concentración de tradiciones, creencias y cultos que han permanecido inmutables durante siglos. Más que nada en las islas que se pierden en sus ciento noventa y cuatro kilómetros de largo por sesenta y cinco de ancho, aglutinando una superficie de nueve mil kilómetros cuadrados y trescientos metros de profundidad. Eso es mucha agua. Tanto en el margen de Perú como en el de Bolivia —que se reparten dicha agua—, hay infinidad de pueblos desde los que es posible alquilar una lancha para adentrarse en el Titicaca. Pero zarpe desde donde zarpe el viajero, no puede dejar pasar la oportunidad de conocer una de las etnias más sorprendentes del mundo, una cultura que desarrolló una estrategia brillante para evitar los conflictos que asolaban a las distintas tribus, etnias y culturas del continente.
Cuando los aymaras, incas, collas y otros se mataban entre ellos por un pedazo de tierra, los uros decidieron que la vida humana era mucho más importante y se internaron lago adentro construyendo sus propias islas artificiales de totora. Sencillamente genial. ¿Por qué matar o morir por un pedazo de suelo cuando puedes fabricar tu propio suelo, que además puedes desplazar de un lugar a otro del lago? Esto hicieron los uros. Igual que los imaghen pactaron con los delfines, los tsatan con los renos y los kazakos con las águilas, los uros hicieron un trato con la totora del Titicaca.
Los uros pueden utilizar este junco impermeable, que alcanza hasta los tres metros de altura, y modelarlo para convertirlo en artesanía pero también para comérselo. Doy fe de su sabor dulce. Recogido en grandes cantidades es trenzado para confeccionar el suelo de sus islas artificiales, y también para construir las casas, puertos y hasta las lanchas con las que los uros se desplazan por el lago.
Naturalmente visitamos a los uros, y no sólo eso, sino que en una de estas islas vivimos uno de los momentos más entrañables del viaje al testificar el apadrinamiento de Armandito, el hijo menor de una familia uro. Por una serie de circunstancias, terminamos asistiendo a la costumbre consistente en que, cuando el niño es apadrinado, se le corta un mechón de pelo que ha crecido desde el nacimiento del pequeño y que nunca se corta como el resto del cabello. Ese mechón se reserva para el rito del apadrinamiento. Con ellos lo festejamos. Con la familia de Armandito descubrimos las insólitas prestaciones de las islas uros.
Las islas, en sí mismas, son como enormes balsas. Están ancladas en el lago, pero si por alguna razón la ubicación no les convence sueltan amarras y se van con sus islas a otra parte. Las casas, las escuelas y las torres, hechas con totora, también son móviles. Y si hay que celebrar alguna fiesta, o simplemente un partido de fútbol, pueden desplazarlas de un lado a otro de la isla para que no estorben. El único mantenimiento imprescindible es renovar la totora, que se va pudriendo, simplemente echando nuevas capas encima, cada pocos meses.
La familia de Armandito nos explicó además que ellos eran una de las trescientas familias uras que quedan en el Titicaca, repartidas en unas cuarenta islas artificiales. Y que su cultura, que dicen se remonta a varios milenios, está desapareciendo, como su idioma original, el pukima. Ahora hablan aymara y su fe es una mezcla sincrética de catolicismo con las religiones andinas.
Los uros pescan de noche, arropados por la luna, y llevan en la proa de sus barcas de totora una cabeza de puma como protección contra los malos espíritus. Los botes son confeccionados por los varones, mientras las mujeres tejen. Y así ha sido durante generaciones.
Nos despedimos de Armandito y su familia llevándonos su mechón de cabello, y continuamos la travesía algunas horas más hasta nuestro siguiente destino: la isla de Amantaní. Y mientras surcamos el Titicaca desfilaron ante mi cámara paisajes extraordinarios. A esta altitud el aire es extremadamente limpio y el agua transparente. En nuestra proa destacaba el Iyampu, el tercer pico más alto de América, al otro lado de la frontera boliviana. Era una lástima utilizar una lancha a motor, porque sin ese incordiante sonido seguro que la paz sería infinita.
No me extrañaba, al estar allí arriba, que los antiguos incas afirmasen que Viracocha, el dios creador, salió de las aguas del Titicaca.
© Carballal, 2005




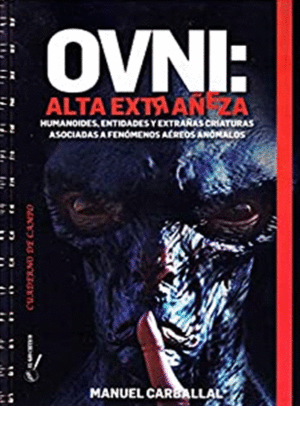






















Comentarios
Publicar un comentario