En medio de la plaza más céntrica de Nouakchott (Mauritania) presencié una situación que me hizo reflexionar. Mientras me lamentaba de la merma en mi presupuesto, porque había tenido problemas para sacar dinero de un cajero, vi cómo un mendigo, ataviado con una chilaba raída y sucia y un turbante mugriento, se levantaba tambaleante, recogía su parca recaudación y, antes de abandonar la plaza, se acercaba a otro mendigo, aún más pobre que él, y le entregaba parte de su mísera fortuna. Es la zakat, la limosna obligada al buen musulmán.
Supuse que aquel pedigüeño había depositado en el maltrecho cazo de su compañero de miserias el 2,5 por ciento de la caridad que había recaudo. Ésa es la tradición. A través de la zakat el buen musulmán ejerce una penitencia mucho más práctica y útil, socialmente hablando, que la cristiana. Porque los cilicios, los actos de contrición o la confesión de los pecados nunca ayudarían a el otro mendigo, más pobre que el primero, a saciar su hambre. Sin embargo desprendiéndose de ese 2,5 por ciento de sus pobres ingresos, el vagabundo alimentaba a su compañero de desdichas, a la vez que purgaba sus pecados.
Después acepté la invitación de los integrantes de la expedición Ruta la Luz para acompañarlos en la comida con la que quería agasajarles la familia Boamato, uno de los linajes nobles de Nouakchott, en agradecimiento por la ayuda que estaban prestando a su pueblo los voluntarios españoles. Allí conocí al que sería mi guía, tanto geográfico como espiritual, en Mauritania, y en mis primeros contactos con los misterios del islam, Ahmed, un devoto musulmán de veintiocho años, que había estudiado y vivido años en España, y que terminaría casándose con Lieni, su novia vasca, estableciéndose ambos finalmente en Nouakchott.
Con Ahmed, creyente y practicante, tendría la oportunidad de establecer deliciosas conversaciones en torno a los poderosos marabúes, los místicos chej, los diabólicos yinnas y tantos otros misterios y supersticiones desconocidas del islam.
Durante la comida me enteré de que uno de mis objetivos en el viaje quedaba frustrado, pues la hermana Carmen García, una misionera de las hermanas blancas que llevaba años trabajando en Mauritania, no se encontraba en Nouakchott y tardaría unos días en regresar. Así que cuando Carlos la Bella me comentó que al día siguiente la expedición partía hacia Nouadhibou, atravesando la «autopista del Atlántico», me interesé por acompañarlos. Había oído hablar de esa singular carretera, y pedí a Carlos que me permitiese viajar con él hasta Nouadhibou, desde donde partiría hacia el interior del desierto, en busca de los «genios» y de algunas de las ciudades perdidas, hasta que pudiese reunirme con las misioneras cristianas. Carlos aceptó a cambio de que le ayudase en la navegación por el desierto y con el transporte de los sofisticados equipos ópticos, destinados a los cirujanos y optómetras que, literalmente, traerían la luz a las tinieblas de cientos de mauritanos.
Nos levantamos a las 4.30 de la madrugada. Un desayuno potente, la última ducha en algunos días, y una nueva revisión del equipaje, los equipos y los vehículos. Yo cerré a conciencia todos los departamentos de mi mochila, sujeté enérgicamente el saco de dormir y protegí lo mejor posible las cámaras. La arena y el polvo del desierto pueden filtrarse por las ranuras más diminutas del equipaje. A las 5.55 salimos hacia la playa, donde nos reuniríamos con el resto de vehículos de la expedición: camiones y automóviles 4x4, debidamente pertrechados para internarse en las dunas del desierto. Y empezó la aventura.
La «autopista del Atlántico» no es otra cosa que una de las playas más largas del mundo, utilizada como carretera por los viajeros que cruzan Mauritania por el litoral. La falta de carreteras y pistas en el país convierte esta ruta en la única alternativa razonable para cruzar el trayecto que separa las dos ciudades más importantes del país. Sin embargo no está exenta de riesgos.
—Tenemos que estar todos preparados, con los depósitos llenos y los motores a punto, justo cuando empieza a bajar la marea. Porque cuando entremos en la «autopista» ya no hay vuelta atrás. Vas a ver, Manuel, cómo las dunas del desierto mueren justo en el borde del mar, así que una vez en la playa no podremos más que seguir adelante, porque si los coches se nos hunden en la arena, o no avanzamos a suficiente velocidad, la marea volverá a subir cerrándonos el paso, y entonces lo único que podríamos hacer es abandonarlos y dejar que se los coma el mar. De hecho, ya verás cómo nos vamos a cruzar con muchos coches abandonados y barcos embarrancados que han sido Víctimas de esta marea traicionera.
—Vaya, suena peligroso.
—Bueno, lo peor llegará después, cuando lleguemos al norte y bordeemos la frontera con Marruecos. Ahí todavía hay muchas minas olvidadas por el Frente Polisario, o por el Ejército marroquí, y hay que tener cuidado para no pisar ninguna con los coches...
En ese momento creí que Carlos de la Bella exageraba. Sin embargo, me acomodé en el asiento del copiloto y dejé que hundiese el pie en el acelerador de aquel poderoso Mercedes Benz Unimog. El enorme camión del Ejército, reconvertido en transporte de material humanitario, arrancó en cabeza de la expedición, y al rugido de su motor se unieron los de los demás 4x4 que nos seguían rumbo al norte, rompiendo el majestuoso silencio africano. Y aún sumidos en las tinieblas de la noche comenzamos viaje.
A medida que ganábamos kilómetros a la playa, los primeros rayos del sol empezaban a surgir sobre el horizonte. A partir de las 6.30, según mis notas, ya disponía de luz suficiente para tomar fotos y grabar el paisaje que nos íbamos encontrando. Así que me subí al techo del camión, acomodándome en la torreta que en otro tiempo acogía una asesina ametralladora, ahora sustituida por el 300 mm. de mi cámara fotográfica. Desfilaron ante mi objetivo numerosos barcos, coches y camiones abandonados a su suerte, tras ser atrapados por las arenas del desierto o la subida de la marea; las caravanas de esperanzados inmigrantes ilegales que buscan la frontera con Europa, y las cabañas de los insólitos pescadores mauritanos, únicos en el mundo.
En la costa mauritana, poseedora de bancos de pesca ambicionados por todas las tripulaciones pesqueras del planeta, podemos encontrar diferentes tipos de artes y formas de pescar; algunas de ellas, como la vela canaria, importadas desde las Islas Afortunadas por los marinos más audaces de Lanzarote. Pero entre todas ellas una es particularmente excepcional, pues sólo puede contemplarse en un lugar del planeta, un poco más al norte, entre el cabo Timiris y el banco de Argüin. Allí, desde tiempos inmemoriales, viven los imaghen, que fueron «descubiertos» por el mundo occidental a mediados del siglo XV, cuando los primeros marinos portugueses establecen las primeras colonias en la zona. Antes de esto, su pasado se pierde en la noche de la historia. De tez más oscura que los mauritanos blancos o cobrizos, probablemente descienden de los primeros pobladores del Sáhara, y durante siglos han mantenido tradiciones únicas, como su «hermandad» con los delfines, gracias a la cual sobreviven.
Su dieta se limita casi exclusivamente al tishtar, pescado seco al sol, y a la sabrosa putarga, preparada a base de huevas de mujol saladas y envueltas en cera de abeja. Y ese pescado lo capturan de una forma única, que en su día obligó al célebre oceanógrafo francés Jacques Cousteau a viajar al banco de Argüin para contemplar por sí mismo tal espectáculo.
En un momento determinado del día, cuando el mar parece agitarse por el coleteo de los bancos de mújol, el vigía sabio de la tribu imaghen alerta a los demás pescadores y se adentra en el mar, armado sólo con su bastón de mando. Cuando el agua le llega a la cintura, comienza a golpear la superficie del mar con el palo, arrancando un sonido seco y misterioso del océano. Y entonces se produce el milagro. Docenas de delfines, los hermanos espirituales de los imaghens, rodean el banco de peces empujándolo hacia la costa, donde ya les esperan los pescadores armados con sus redes. Miles de peces se agitan sobre las aguas intentando huir del cerco compuesto por humanos y delfines, pero es inútil. Con la habilidad de una técnica ensayada durante generaciones, los pescadores cargan sus redes con un ensayado movimiento circular, mientras las mujeres cantan eufóricas, agradeciendo a la divinidad, de marcado paganismo preislámico, el alimento que les regalan el océano y sus hermanos los delfines.
De nada sirvió que el comandante Cousteau les ofreciese una explicación más biológica y racional que teológica para el fenómeno. En la opinión de Cousteau, los delfines naturalmente no tienen ninguna intención de colaborar con los humanos, sino que aprovechan las corrientes del litoral y el cerco que levantan los pescadores en torno a los bancos de peces para poder alimentarse con mayor comodidad que si tuviesen que perseguir al mújol mar adentro. Sin embargo, cualquier imaghen pondría la mano en el fuego afirmando, sin temor a equivocarse, que existe un pacto ancestral entre su tribu y los delfines gracias a los dioses.
Los relatos sobre marineros y náufragos salvados por delfines, que abundan en esta zona, no hacen más que aumentar su fe en ese vínculo sobrenatural con los reyes del océano. Siguiendo mi proverbial torpeza como alumno, aún tardaría mucho tiempo, y muchos kilómetros, a través de muchos países, en comprender cómo nacen las creencias chamánicas y los cultos a fenómenos de la naturaleza. Pero en el banco de Argüin tenía una de las primeras pistas en mi personal viaje hacia los dioses...
En un momento determinado del día, cuando el mar parece agitarse por el coleteo de los bancos de mújol, el vigía sabio de la tribu imaghen alerta a los demás pescadores y se adentra en el mar, armado sólo con su bastón de mando. Cuando el agua le llega a la cintura, comienza a golpear la superficie del mar con el palo, arrancando un sonido seco y misterioso del océano. Y entonces se produce el milagro. Docenas de delfines, los hermanos espirituales de los imaghens, rodean el banco de peces empujándolo hacia la costa, donde ya les esperan los pescadores armados con sus redes. Miles de peces se agitan sobre las aguas intentando huir del cerco compuesto por humanos y delfines, pero es inútil. Con la habilidad de una técnica ensayada durante generaciones, los pescadores cargan sus redes con un ensayado movimiento circular, mientras las mujeres cantan eufóricas, agradeciendo a la divinidad, de marcado paganismo preislámico, el alimento que les regalan el océano y sus hermanos los delfines.
De nada sirvió que el comandante Cousteau les ofreciese una explicación más biológica y racional que teológica para el fenómeno. En la opinión de Cousteau, los delfines naturalmente no tienen ninguna intención de colaborar con los humanos, sino que aprovechan las corrientes del litoral y el cerco que levantan los pescadores en torno a los bancos de peces para poder alimentarse con mayor comodidad que si tuviesen que perseguir al mújol mar adentro. Sin embargo, cualquier imaghen pondría la mano en el fuego afirmando, sin temor a equivocarse, que existe un pacto ancestral entre su tribu y los delfines gracias a los dioses.
Los relatos sobre marineros y náufragos salvados por delfines, que abundan en esta zona, no hacen más que aumentar su fe en ese vínculo sobrenatural con los reyes del océano. Siguiendo mi proverbial torpeza como alumno, aún tardaría mucho tiempo, y muchos kilómetros, a través de muchos países, en comprender cómo nacen las creencias chamánicas y los cultos a fenómenos de la naturaleza. Pero en el banco de Argüin tenía una de las primeras pistas en mi personal viaje hacia los dioses...
© Carballal, 2005




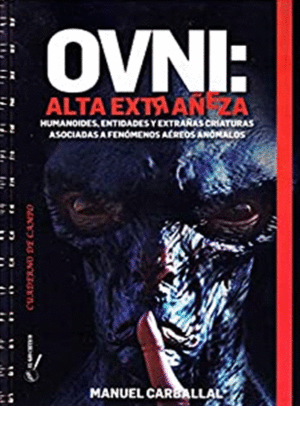






















Comentarios
Publicar un comentario